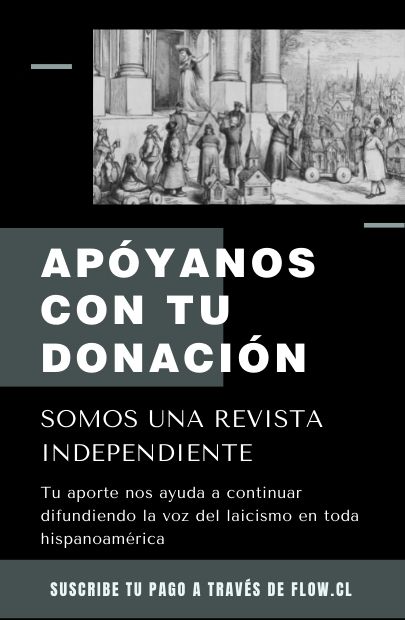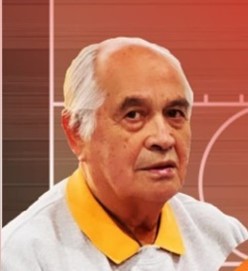Columna de Opinión
La acosada laicidad de la república
Gonzalo Herrera
La república, según la entendían griegos y romanos en el siglo anterior al inicio de nuestra era, permitía que fuera “el pueblo” quien finalmente tomara las decisiones legislativas, incluyendo la presencia, muy limitada es cierto, de la plebe, organizada en centurias o tribus. Esto ha permitido crear la visión, más o menos aceptada por los historiadores, de que la soberanía radicaba en la muchedumbre, y que a ésta debían apelar los representantes de la “aristocracia” instalados en el senado, elocuencia mediante, para obtener sus votos.
Lo que pudo haber sido un proceso de perfeccionamiento de esta concepción rudimentaria de democracia inclusiva en los siglos posteriores, se vio trastocado por el teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, quien concebía la política como una manera de defender la sociedad del pecado y de corregir el error de los hombres que intentaban construir la república alejados de los principios de la justicia divina. Como no bastaba la buena voluntad, porque el mal se aloja en la naturaleza humana misma, se debía establecer una autoridad temporal que persiguiera el error y el pecado, cuya legitimidad debía ser sancionada por la iglesia católica. De esta manera, la polis griega y la república concebida por Cicerón fueron reemplazadas por una sociedad que transita del mundo antiguo a la era medieval cargando el dogma de que todo reino terrenal debe someterse a la Iglesia, y que los Estados, para ser buenos, deben ser necesariamente cristianos.
Es sorprendente que en pleno siglo XXI, con la dolorosa experiencia que el dogmatismo y la intolerancia dejaran en los siglos anteriores, con los avances científicos y tecnológicos experimentados en la post-industrialización y lo que hayamos podido aprender en el uso de la razón y la racionalidad, todavía se mantengan vestigios de aquella concepción teocéntrica de sociedad.
La semana pasada, el arzobispo de Puerto Montt Cristián Caro, en una carta al diario El Mercurio, pontificó que «los parlamentarios creyentes deben escuchar el mandamiento de Dios ‘no matarás'», esto en relación a la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales. Luego, con la arrogancia de quienes no acostumbran a fundamentar sus asertos, concluyó que “no existe ninguna razón de salud pública que pudiera justificar dicho proyecto».
El obispo Caro hace sus declaraciones mirando el mundo desde lo alto del sitial de algún silencioso salón diocesano, libre de la obligación de arbitrar una confrontación racional entre sus abstractos valores doctrinarios y el a veces amargo sentido cotidiano de la existencia humana. Sería difícil pedir entonces que mostrara un mínimo de sensibilidad hacia las mujeres, en la mayoría de los casos adolescentes y en ocasiones aún niñas,que se ven enfrentadas a la opción de interrumpir su embarazo, muchas veces en situaciones límites, estigmatizadas por una sociedad plagada de prejuicios que condena con argumentos seudocientíficos, moralina o preceptos religiosos. Nada que tome en consideración la soledad, el miedo, el sentimiento de culpa, las amenazas, la absoluta falta de condiciones de salubridad con que se practican los abortos clandestinos. Ni el absurdo que las primeras criminalizadas sean precisamente estas mujeres, con el riesgo de terminar en la cárcel.
Pero la indolencia mostrada por el obispo Caro no puede justificar la ignorancia que revela su declaración en cuanto a que la clandestinidad del aborto no es un problema de salud pública. Ni menos la extemporánea injerencia de la Iglesia cuando pretende imponer una visión exclusiva de moral en la confección de leyes, obligando a los parlamentarios que se declaran católicos a actuar de acuerdo a una visión religiosa en particular, en lugar de hacerlo conforme al interés de todos los chilenos, creyentes y no creyentes.
Obviamente no existen cifras oficiales del número de abortos en el país, precisamente por estar penalizado en todas sus formas. El Ministerio de Salud maneja cifras cercanas a los 33 mil abortos por año, pero algunos especialistas —entre ellos el doctor Ramiro Molina, colaborador de Iniciativa Laicista— creen que pueden alcanzar los 100.000. Los cálculos se hacen proyectando los casos de mujeres que llegan a los hospitales públicos con graves secuelas por las precarias condiciones en que se realizan los abortos clandestinos o el uso indiscriminado de drogas abortivas. A nivel mundial, el aborto clandestino es causa del 30% de la mortalidad en mujeres embarazadas. Esto afecta principalmente a mujeres de escasos recursos económicos, porque como dijera la exministra de salud Helia Molina, las mujeres de mayores ingresos abortan, con todas las condiciones de seguridad, en clínicas privadas o van a hacerlo al extranjero.
Es difícil comprender que una autoridad religiosa se niegue a relacionar esta cruda realidad con una cuestión de salud pública, en tanto amenaza la vida de un número indeterminado de mujeres y afecta a la totalidad del sistema de salud. Y que se oponga a proveer los recursos para que el Estado proporcione un servicio apropiado y seguro a aquellas mujeres que libremente, haciendo uso de su libertad de conciencia, por causales como embarazo por violación, embarazo con inviabilidad fetal o riesgo de vida de la madre, decidan poner fin a su embarazo. La oposición de quienes son contrarios a esta ley no hace sino perpetuar la desigualdad y la discriminación.
No es menos grave el afán de alinear en doctrina católica la forma de votar de los parlamentarios creyentes, ignorando la obligación de estos de representar en primer lugar a la ciudadanía por la cual fueron electos. Y que el único lenguaje válido en un Estado republicano moderno es el de los valores políticos comunes a todos los ciudadanos y no el discurso privativo de una creencia en particular, porque el Estadose debe a la totalidad del pueblo y no sólo a una parte de la población. El obispo tampoco puede olvidar que la separación legal de la Iglesia y el Estado fue establecida ya en la Constitución de 1925. Y que a través de numerosos pactos internacionales de derechos civiles y políticos, Chile ha consagrado los derechos de libertad de conciencia y libertad de pensamiento, del mismo modo que la libertad de cada individuo a tener una religión o no tenerla.
La delimitación de esferas entre lo público y lo privado —al cual pertenecen las religiones— es así esencial para una convivencia pacífica en una sociedad sin privilegios ni discriminaciones, permitiendo la integración de todos los ciudadanos en una comunidad que no admite tratos diferenciados por razones de creencias o convicciones ideológicas.