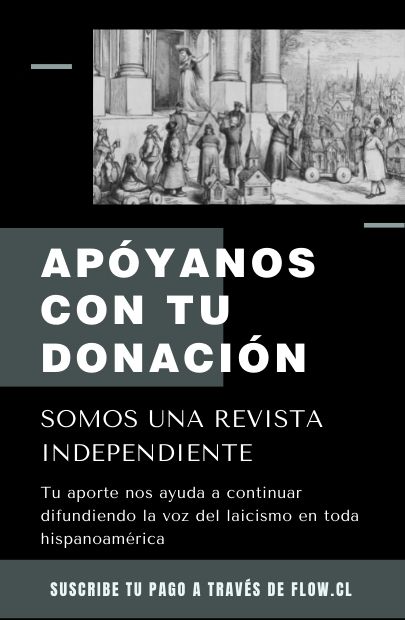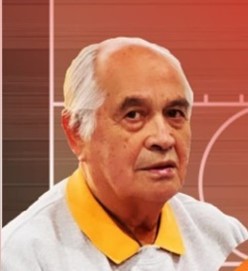UN DESAFÍO PARA CHILE Y PARA EL MUNDO
Por Ariel Dorfman
En octubre, un aumento en las tarifas del metro de Santiago desencadenó las mayores protestas realizadas en Chile desde que terminó la dictadura de Augusto Pinochet. Los manifestantes denunciaban la corrupción de los poderosos, la flagrante desigualdad entre ricos y pobres, los altos precios, los bajos sueldos y, específicamente, las penurias causadas por un sistema de pensiones privatizado que ha dejado a muchos ancianos en una pobreza devastadora.
La pregunta esencial que ronda a Chile es la misma que enfrentan muchas otras naciones en la actualidad: ¿Pueden las exigencias de un movimiento masivo de ciudadanos descontentos y radicalizados, la mayoría de ellos jóvenes, impacientes y expertos en redes sociales, ser canalizadas y resueltas por una élite política que, hasta ahora, se ha mostrado ciega a las necesidades de la enorme mayoría de su población?
El índice de aprobación del presidente chileno Sebastián Piñera, quien encabeza un gobierno de derecha, se ha hundido al seis por ciento mientras que el del congreso chileno, controlado por la oposición de centroizquierda, ha caído al tres por ciento.
Que Chile pueda enfrentar airosamente los desafíos de una ciudadanía insatisfecha y díscola depende, en gran medida, de las decisiones de personas como Pablo Z., un hombre de 43 años y padre de cuatro, a quien conocí hace pocos días en la plaza Italia, el epicentro de los disturbios. Desde que las protestas demolieron las certezas del carácter excepcional de Chile como un paraíso de éxito neoliberal en América Latina, Pablo ha estado viviendo dos vidas paralelas.
Durante el día, trabaja diligentemente en una construcción, edificando uno de los tantos rascacielos costosos que están surgiendo por todo Santiago.
Por la tarde y a veces hasta el amanecer, se cubre el rostro con un pañuelo y combate a la policía junto a miles de activistas cuyas tácticas con frecuencia se han tornado violentas y destructivas, muchas veces en respuesta a la extraordinaria brutalidad policíaca de los últimos tres meses, la cual ha incluido apaleos, violaciones sexuales en estaciones policiales y cañones de agua cargados con materiales tóxicos. Es un nivel de violencia que no se había visto desde la era de Pinochet.
La rebelión, apoyada por millones de chilenos que se han volcado a las calles, es el resultado de una profunda frustración con el modelo económico neoliberal que ha dominado la existencia del país durante casi cinco décadas y que no ha alcanzado ni la prosperidad ni la igualdad de oportunidades que se habían prometido.
Hasta el momento, las protestas han ido obteniendo resultados que hasta hace tres meses eran imposibles de anticipar. Se están proponiendo modificaciones a los injustos y deficientes sistemas educacionales y de salud pública y a los fallidos sistemas de pensiones (privatizados a mansalva durante la dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990), aunque en forma todavía insuficiente para calmar la desazón reinante.
Además, los partidos políticos de derecha que siempre han defendido firmemente la constitución fraudulenta de Pinochet de 1980, bajo la cual han podido vetar y sabotear cualquier cambio importante, se unieron a los partidos de centroizquierda para proponer un itinerario que culmine en una convención constituyente que, a partir de fines de abril, empiece a diseñar una carta magna que salga de la libre voz y voluntad del pueblo.
Pero lo más crucial, quizás, es que el país ya no se considera a sí mismo como un “oasis” en medio de la turbulenta América Latina (en palabras del despistado presidente Sebastián Piñera) sino más bien como parte de la lucha perpetua de un continente en busca de justicia e igualdad. Parece haber nacido un nuevo Chile.
A pesar de estos avances —que demuestran que la élite política chilena ha comenzado a escuchar a las mayorías desamparadas que supuestamente representaban—, eso no le basta a Pablo Z. ni a sus camaradas que operan sin líderes visibles. Mostrándome cuatro heridas de perdigón en la parte superior de su torso, me dijo que había tenido suerte porque muchos activistas (casi 300) habían perdido parte de la visión cuando la policía deliberadamente les apuntó a los ojos. Otros hombres y mujeres han sido golpeados y profanados en recintos policiales.
Pablo Z. exige que los responsables de estas sistemáticas violaciones de derechos humanos sean enjuiciados. Quiere que la escandalosa corrupción de las altas esferas —demasiado a menudo protegidas por un sistema armado en beneficio de los obscenamente ricos— sea castigada. Algo que indigna a Pablo y sus compañeros, que viven de salarios indecentes.
La violencia, insiste, no cesará hasta que estas exigencias, que incluyen la renuncia del gobierno, sean aceptadas. Ve la quema de iglesias, la interrupción de los exámenes de admisión a la universidad y las barricadas en las calles como acciones inevitables para forzar al país a reaccionar ante las ostentosas desigualdades, destruya su complacencia y restaure su dignidad.
De hecho, los manifestantes hablan constantemente de dignidad y han rebautizado algunos lugares de Santiago, como la plaza Italia, con esa palabra.
“Logramos en 30 días lo que nadie hizo en 30 años”, me dijo Pablo. “Apenas dejemos de protestar, las personas en el poder nos ignorarán de nuevo. ¿Por qué deberíamos detenernos ahora?”.
Sin embargo, existen razones para que quienes protestan contemplen la necesidad de repensar sus tácticas. Delincuentes y narcotraficantes han tomado ventaja de los conflictos persistentes para vandalizar y saquear. Las fuerzas conservadoras están usando el caos, el miedo y la interrupción de la vida cotidiana para enfatizar la ley y el orden como el tema más transcendental del momento en vez del cuestionamiento urgente del modelo político y económico.
Sectores de la derecha chilena, nostálgicos de la era Pinochet, ya han empezado a dar marcha atrás a su respaldo a la nueva constitución y están auspiciando duras medidas represivas contra los derechos de asamblea y libre expresión.
A Pablo Z. esto no le importa. Desconfía de los políticos tradicionales y sueña con una revolución plena, una causa por la que, según dice, está dispuesto a morir.
¿Puede alguien tan enajenado del sistema como Pablo llegar a ser parte de un consenso social sin el cual será imposible modificar las leyes del país? ¿Existe la posibilidad de que consiga vivir en un país donde no se encuentre escindido entre su trabajo diurno como constructor de edificios y sus luchas nocturnas como destructor de instituciones “opresoras”? Sin la presión incesante de la base, ¿acaso se puede lograr un cambio estructural? Y si la situación se descontrola, ¿terminarán las fuerzas armadas interviniendo para restaurar el “orden”?
Aún falta por ver si Chile será capaz, en los tensos meses que se avecinan, de responder a los desafíos sociales, económicos y políticos planteados por la revuelta.
Si el pueblo chileno, mayoritariamente pacífico, lleva a cabo esta misión tan difícil —superar el abismo que existe entre los empecinados manifestantes y una temerosa élite aferrada al poder—, esa profundización de la democracia podría mostrarle a otros países cómo lidiar con coyunturas similares.
Es algo que vale la pena intentar en estos inquietantes tiempos de resistencia y conflicto mundial. Una victoria popular que, espero, Pablo Z. pueda eventualmente reconocer como propia y aceptar como una vía para forjar un futuro diferente.
Ariel Dorfman, escritor chileno-estadounidense, es autor de La muerte y la doncella.
Publicado en THE NEW YORK TIMES el 30 de enero de 2020