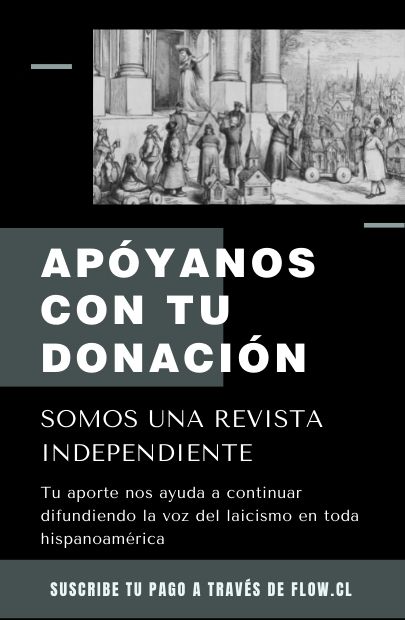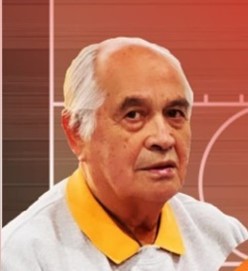Por Manuel Arias Maldonado
Por Manuel Arias Maldonado
Hay un pasaje de los Pensamientos donde Pascal apunta que el ser humano es «la caña más débil de la naturaleza». Tan es así, que no es necesario que el universo entero se alce en armas para aplastarlo: bastan un vapor o una gota de agua. Pero incluso si el universo lo aplastase, añade el jansenista, el ser humano seguiría siendo más noble que aquello que lo mata, pues somos «cañas pensantes» conscientes de su propia mortalidad. Pascal concluye: «Trabajemos, pues, en el bien pensar: éste es el principio de la moral». Ésa es también ahora nuestra obligación; pensar bien aquello que debe ser pensado. Y, naturalmente, solo podemos pensar en una cosa.
Para empezar: el patógeno que ha puesto el mundo patas arriba en apenas un trimestre representa una afirmación de la materialidad. No es un relato, ni un constructo social: por invisible que sea sin un microscopio a mano, se trata de una realidad física que subraya de manera inmisericorde nuestra vulnerabilidad. Pero no es que la naturaleza haya decidido por sí misma regresar a la vista de nuestras malas maneras, no digamos vengarse por nuestros pecados neoliberales. Un virus no piensa, ni se mueve con arreglo a criterios morales; decir que la materialidad regresa es decir que vuelve a nuestro horizonte de percepción tras los excesos del culturalismo. Nunca dejamos de ser entidades biológicas que, además de transformar su entorno, sufren presiones ambientales. Y algunas, como estamos comprobando, son mortales de necesidad.
Es también posible que la creciente digitalización de las sociedades humanas haya reforzado el olvido de nuestra condición terrenal. Por eso dice el semiólogo italiano Massimo Leone que los simulacros vacíos que pululan por las redes han despertado gradualmente en nosotros el deseo de recuperar la significación del mundo «real». De ahí vendría la necesidad de encontrar un nuevo sentido común, basado en aquello que comparten los miembros de una comunidad. El coronavirus nos recuerda que todos somos vulnerables ante los accidentes de la biología: no solo se hacen virales las tendencias de última hora. Pero seamos cautelosos; la insignificancia del ser humano no es el único significado del Covid-19. Su denominación, propia de un lenguaje científico, apunta hacia la capacidad defensiva de nuestra singular especie. El ser humano también es aquella criatura que tiene éxito en el intento por mejorar sus posibilidades de supervivencia en un contexto hostil.
En la respuesta colectiva ante un riesgo, como nos enseñó la antropóloga Mary Douglas, las culturas se adaptan: calculando consecuencias, produciendo obligaciones, creando expectativas. Vemos ahora que la experiencia adquirida por Taiwán, Hong-Kong y Singapur en la gestión del SARS a principios de siglo les ha servido para amortiguar el impacto del Covid-19. Observó también Douglas que las sociedades primitivas practican rituales de pureza e impureza con objeto de sostener los lazos sociales y generar unidad de experiencia ante las amenazas exteriores. De ahí que haya un profundo simbolismo –no exento de comicidad– en la masiva adquisición de papel higiénico. Por lo demás, merece la pena detenerse un momento a pensar en las alegrías que proporcionan las redes sociales en un momento de angustia: un confinamiento que nos aislase por completo de los demás sería mucho más penoso. La conectividad social que propaga el virus facilita asimismo la producción de anticuerpos simbólicos en el combate contra la incertidumbre.
En este sentido, se está haciendo mucho hincapié en la idea de que vivimos en «sociedades del riesgo» que están obligadas a lidiar con los peligros que ellas mismas crean. Pero también podría decirse lo contrario, esto es, que nuestras sociedades son razonablemente eficaces en el control de los inevitables riesgos derivados de un largo proceso de modernización que ha multiplicado la población de la especie y aumentado su comfort material. Otra cosa es que nos hayamos acostumbrado a una normalidad que ya no parece tolerar desviaciones. Sin embargo, estas son inevitables: la diferencia entre distintas épocas radica en su capacidad para minimizar los daños sufridos cada vez que un cisne negro agita sus alas. Pensemos en los estragos causados por la peste negra medieval o por la gripe española de hace un siglo; el contraste es evidente. Y aún dicen algunos que no existe el progreso.
Dicho esto, la pandemia en curso no se parece a nada que hayamos vivido aquellos que estamos vivos. Contemplamos cómo se detiene el mundo y sentimos miedo: nada más natural. No solo es la emoción humana elemental; también es la primera emoción política. Hobbes define el miedo como la aversión hacia el daño que asociamos a un objeto; el pánico sería en cambio un miedo que no comprende su causa. Y es importante recordar que estas emociones están en el origen del contrato social moderno. Según Hobbes, los seres humanos ceden sus libertades al soberano, restringiendo su propia libertad para asegurar su preservación futura. En una democracia liberal, no perdemos la libertad a cambio de la seguridad; aunque las libertades puedan limitarse en periodos de excepción. Pero podemos seguir diciendo que entre todos creamos al soberano pensando para protegernos del desorden que se derivaría de la ausencia de toda autoridad. Nada más lógico entonces que una inédita crisis de salud pública nos haga girar la cabeza hacia el poder público, encargado de aplicar desapasionadamente las medidas necesarias para afrontar una situación de emergencia. Ya que el Estado puede hacer, por razón de su posición y su estructura, aquello que otros actores no pueden hacer.
Ahora bien: aunque el Estado concentre mucho poder, no tiene todo el poder ni debe tenerlo; tampoco dispone de toda la información ni de la capacidad de procesarla. Es algo que hemos comprobado en España con la minusvaloración de riesgos en que incurrió el gobierno al no tomarse en serio la epidemia; se diría que el estado de excepción fue decretado aquí antes de manera informal por ciudadanos concernidos y gobiernos autonómicos. Así que está bien recordarlo: la tarea es colectiva y exige la cooperación reforzada entre poderes públicos, expertos, ciudadanos y empresas. Hace tiempo que las distinciones simplistas entre Estado y sociedad perdieron fuerza explicativa y las exigencias que pone sobre la mesa una emergencia así lo ratifica.
De hecho, el llamado distanciamiento social que ha de aliviar la presión asistencial causada por el virus se nos aparece como una figura paradójica. Por un lado, describe la separación de los miembros de la comunidad y con ello remite al aislamiento individualista que los caricaturistas atribuyen a la teoría liberal; por otro, los motivos que animan esa separación forzosa –el deber de ayudarnos mutuamente– refuerzan la cohesión en el interior de esa comunidad. De manera que las sociedades liberales siguen siendo sociedades. Y no es imposible que esta inesperada amenaza contribuya a cohesionarlas, preparándolas mejor para desafíos venideros por la vía de disminuir una fragmentación que se antoja caprichosa en situaciones de verdadera necesidad. La pandemia puede acelerar la consolidación de la categoría política humanidad como fundamento de un nuevo orden global basado en la leal cooperación entre los miembros de una especie vulnerable que debe asegurar la habitabilidad del planeta del que depende.
Nos aguardan meses difíciles, en los que no podremos bajar la guardia: aplanar la curva infecciosa es solo una medida de urgencia y no la solución final. Pero conviene atesorar este tiempo excepcional, vivirlo con la intensidad que se merece: porque también es tiempo y tiempo es lo único de que dispone cada uno en un mundo sin asideros. Sloterdijk ha escrito que quien entiende su situación sobre la Tierra se hace cuentas de que nadie sale vivo de este sitio. Y es verdad: un virus nos lo ha dejado claro. Pero la pandemia abre espacios fenomenológicos insólitos, poniendo a nuestra disposición un repertorio de vivencias que no deberíamos desaprovechar. También esto pasará, porque todo termina por pasar. Pero no dejemos que pase sin participar de lleno en un acontecimiento que exige de todos la máxima atención: que la caña pensante que somos se haga cargo de su presunta nobleza.
Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Su último libro es Nostalgia del soberano (La Catarata, 2020).
Publicado el 23 de marzo de 2020 en El Mundo