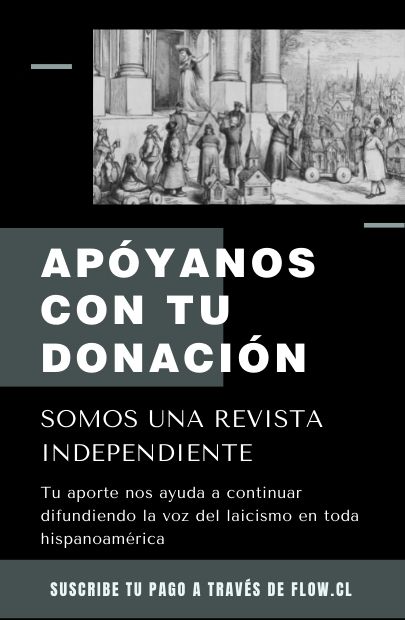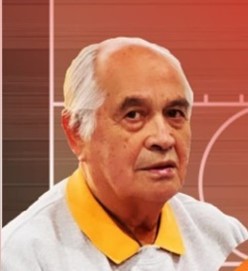Por Carlos Granés
Hasta hace solo tres meses la palabra “viral” era usada en el mundo del arte para describir el fenómeno que produjo Un violador en tu camino, la performance del colectivo feminista chileno Lastesis. Su canción pegadiza, a la que se sumaban pasos de baile fácilmente replicables, se convirtió en la denuncia global a la única plaga que parecía resistirse al mejoramiento de la salubridad pública: la del machismo violento, abuso a la mujer, violación, feminicidio.
Así había abordado ese drama Roberto Bolaño en su novela 2666, como una peste, como la expresión de un mal que corrompía el ambiente y botaba cuerpos de mujeres violadas y asesinadas en los basureros de Santa Teresa. La artista mexicana Elina Chauvet también denunciaba esas muertas con rastros de zapatos rojos que dejaba en el espacio público. Y ese parecía ser el tema más urgente, el que concentraba buena parte del activismo artístico contemporáneo. Pero de pronto un virus desconocido saltó de una especie exótica al ser humano y la conversación pública cambió por completo.
Volvió el recuerdo reprimido de la peste y con él la insoportable evidencia de la fragilidad humana. Cuando creíamos que por delante solo tendríamos desafíos políticos, algunos terribles, algunos mortales, pero todos inducidos por la acción de hombres y mujeres, la enfermedad machacó nuestro vínculo imborrable con la naturaleza y la historia. Porque la peste siempre ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, para aterrorizarnos con la amenaza inminente de las muertes y excitar la fantasía y la creación artística.
Aunque los resortes de la imaginación humana son variados, hay estados anímicos, como el miedo, que la activan de manera automática. No toleramos los ruidos inexplicables ni nos resignamos a no saber lo que se cuece en la oscuridad o más allá de las fronteras conocidas. El miedo incita a buscar respuestas. Ahora contamos con la ciencia, pero durante siglos solo tuvimos la imaginación poética para transformar la fuerza inhumana en un símbolo humano que pudiéramos asimilar. De ella surgieron todas las imágenes que resumen la experiencia del mal, empezando por la de Satanás, la más sintética de todas, pero también las de esas criaturas aterradoras que se originan en la oscuridad o en la lejanía, desde los vampiros a los fantasmas, desde los bárbaros a los extraterrestres.
A la enfermedad inexplicable que asoló a Europa a lo largo de la baja Edad Media y en los tres siglos posteriores se la hizo visible mediante imágenes de esqueletos que se erguían triunfantes, a caballo o en una carreta, guadaña en mano, sobre las hordas de mortales condenados. La más famosa de estas representaciones fue El triunfo de la muerte que pintó Bruegel el Viejo en el siglo XVI. Aquel título era común en las obras que plasmaban el arquetipo de la mortandad desbocada, pero ninguna revelaba el aterrador dinamismo de la muerte como la de Bruegel. En su cuadro, un ejército de agentes malévolos cae sobre una villa llevándose por delante, con igual sevicia, al rey y al labriego, al blanco y al negro, al que se resigna y al que se resiste. No hay escapatoria. La invasión pestífera abre un canal al infierno que delata el carácter moralizante de la obra: la condena es un castigo por el mundano olvido de Dios.
Esta imagen de la muerte reinando sobre la humanidad vuelve a aparecer en cuadros de Arnold Blöcklin y de James Ensor, y su reedición más actual se encuentra en la temporada final de Juego de tronos. La gran amenaza que se cierne sobre los Siete Reinos, más grave aún que el ansia de poder de caudillos malévolos, es la epidemia de muerte que se incuba tras la gran muralla. Reaparecen aquí los temores referidos a la enfermedad y al contagio: el mal que viene de una geografía remota. Quien se contagia deja de ser uno de los nuestros. Queda cautivo del mal y se deshumaniza.
Para contrarrestar el terror que generan el mal encarnado en el cuerpo y su plausible contagio, algunos artistas se las ingeniaron para devolverle al enfermo un rostro humano. En el retablo que terminó en 1516 para la orden de San Antonio, una cofradía que cuidaba a los afectados de ergotismo —mal que gangrenaba las extremidades y afectaba la piel—, el artista alemán Matthias Grünewald pintó a un Cristo lacerado por los estragos de alguna enfermedad contagiosa. Como los leprosos, las víctimas de este “fuego del infierno” eran rechazadas, y la manera que encontró Grünewald para empatizar con ellas fue haciendo padecer a Cristo una dolencia similar.
Lo mismo ocurrió en los años ochenta y noventa del siglo XX, cuando otra plaga empezó a diezmar a la población homosexual de Estados Unidos. Empezaba la epidemia del sida, un mal desconocido y aterrador que proliferó en medio del conservadurismo de la era Reagan, y que supuso, con sus llagas y su flacura mórbida, un nuevo estigma para una comunidad ya discriminada. En esta ocasión el arte volvió a expresar y a hacer visible el drama de los enfermos.
Keith Haring, con sus icónicas figuras que se tapaban los ojos, los oídos y la boca, acompañadas de los mensajes “ignorancia = miedo” y “silencio = muerte”, trató de llamar la atención de los políticos. Pero la imagen que humanizó el problema del VIH fue la fotografía que le tomó Therese Frare al activista David Kirby en 1990, en su lecho de muerte, con la mirada perdida y casi exangüe, recibiendo el incondicional afecto de su familia. Era casi una pietà contemporánea. Humanizaba al enfermo, se lo arrebataba al virus y lo devolvía en su postrimería a nuestro bando. En una jugada muy típica de los noventa, cuando el shock estético y el escándalo autopromocional estuvieron a la orden del día, Oliviero Toscani usó esa foto para una de sus campañas de Benetton. Aunque ofendió a muchos, la familia de Kirby apoyó la iniciativa, esperando que la controversia pusiera el VIH en el centro del debate público.
Y así llegamos a este 2020 del coronavirus, encierro e incertidumbre, que ya nos ha dejado una imagen memorable, muy propia, también, de los tiempos performáticos que corren. Desde los balcones, cada noche, hemos salido a aplaudir al personal sanitario que se enfrenta día a día con la sorpresiva pandemia.
El pueblo exaltado y polarizado ha vuelto a comportarse como sociedad responsable, y en consecuencia ha reconocido a sus verdaderos héroes: no los chamanes ideológicos sino los profesionales con vocación de servicio. Y esta imagen, vaya paradoja, también se ha hecho viral. Como la obra de Lastesis, la performance espontánea que empezó en España ya se repite en otros países. El momento catártico y ritual que ordena los días huérfanos de rutinas y celebra la vida, y que no es sino la manera contemporánea que hemos inventado —igual que Brueghel, igual que Grünewald— de resistir al mal, también tiene un efecto contagioso. Pero este menos mal, no es peligroso. Todo lo contrario.
Carlos Granés es antropólogo y ensayista. Ha estudiado las vanguardias culturales del siglo XX y su libro El puño invisible obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Isabel Polanco 2011. Su título más reciente es Salvajes de una nueva época.
Publicado en The New York Times el 29 de marzo de 2020