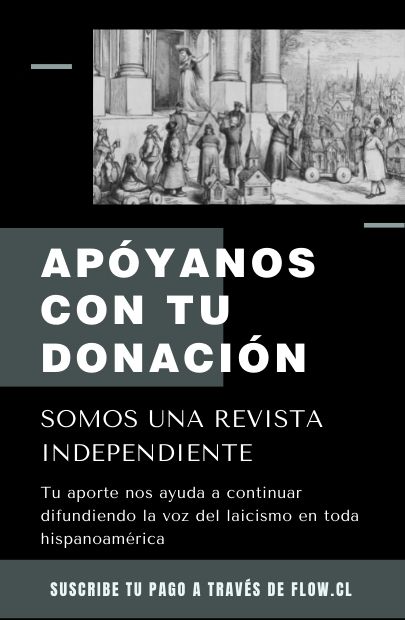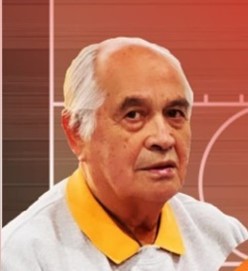Por Dominique Moisi
Por Dominique Moisi
El pequeño reino de Bután, enclavado entre China y la India en los Himalayas, no es sólo una meca para los turistas. También es hace años pionero del concepto de «felicidad nacional bruta» (FNB), que sus arquitectos consideran mucho más abarcador y preciso que la medida convencional de las economías a través del producto nacional bruto o PNB.
Pero ahora que la pandemia de COVID‑19 está activando alarmas de desempleo en casi todas partes, tal vez haya llegado el momento de considerar la creación de un tercer indicador: el descontento nacional bruto, o DNB. ¿Por qué no medir las sacudidas del alma humana, como medimos las entrañas de la Tierra, con una escala Richter de las emociones? Tal vez ayude a los gobiernos a no esperar un estallido de ira popular para actuar. Como sostuvo el estadista decimonónico italiano Camillo Cavour, «las reformas a tiempo debilitan el espíritu revolucionario».
Es muy posible que estemos ingresando a la «edad de la ira» (título de un libro publicado en 2017 por el ensayista indio Pankaj Mishra). El descontento popular ya no se concentra en el Sur Global, sino que se ha vuelto realmente universal, de lo que dan sobradas pruebas en Estados Unidos las protestas masivas por la muerte a manos de un policía de George Floyd (un hombre negro, desarmado y bajo control) mientras otros tres policías mantenían a raya a los horrorizados testigos del hecho. Para las furiosas multitudes que se congregaron en los cincuenta estados, los días de tolerar esos abusos de poder (y el racismo sistémico que los alienta y facilita) son cosa del pasado.
Si no surge una segunda ola de COVID‑19, es posible que muchos países ya hayan pasado el pico de la pandemia en términos sanitarios. Pero lo que casi con certeza todavía no llegó es el pico del malestar social, económico y político, y en este sentido, algunos países (por ejemplo Francia) son más vulnerables que otros.
El poder es tanto más frágil cuanto más centralizado y encarnado en una sola persona está. En el Reino Unido, por ejemplo, el poder simbólico de la reina está separado del poder real que ejerce el primer ministro. Pero en Francia ambas formas de poder radican en la figura presidencial, lo que la hace al mismo tiempo más fuerte y más vulnerable.
Además, cuanto más sustento encuentre la desconfianza popular hacia el Estado y sus representantes en percepciones negativas anteriores (como ocurre con el movimiento de los «chalecos amarillos» en Francia), mayor la probabilidad de que el miedo y la humillación se transformen en furia.
En la era de la COVID‑19, la causa principal de malestar es una sensación de desigualdad en relación con el riesgo de contagio. Que los ancianos son más vulnerables a la enfermedad, eso no lo niega casi nadie. Pero cuando figuras de autoridad que están relativamente a salvo de la enfermedad califican de innecesaria la protección que piden aquellos que están más expuestos, se vuelven sospechosas de deshonestidad e incompetencia, y la furia estalla.
Un buen ejemplo de este fenómeno es la «guerra de las mascarillas» que se desarrolla en Francia. ¿Qué derecho tiene un oficinista, protegido de la enfermedad porque puede teletrabajar, a subestimar los temores del obrero que ocupa un puesto de máxima exposición? Que la COVID‑19 también haya matado a algunos ricos y poderosos no genera por sí solo una sensación de justicia.
Pedir a los ciudadanos que trabajen más horas en las circunstancias excepcionales actuales no es de por sí escandaloso. Por ejemplo, durante la grave crisis económica y financiera asiática de 1998, las jornadas laborales en países como Corea del Sur se extendieron (justo cuando Francia adoptaba una semana laboral de 35 horas). Pero es muy difícil pedir a la gente que haga un esfuerzo adicional cuando falta la confianza y no hay un compromiso compartido igualitario.
Tampoco es realista esperar responsabilidad colectiva si la idea de disparidad de destinos es demasiado fuerte y el sentido de solidaridad es demasiado débil (lo cual se aplica especialmente allí donde el malestar popular es anterior a la pandemia).
De hecho, la segunda causa principal del malestar actual tiene carácter acumulativo: el fastidio, igual que el temor, se acumula, y el malestar de hoy reabre las cicatrices de las furias de ayer. Para quien ya está colmado de miedo y humillación, caer en la rabia es sólo un paso.
La felicidad, por su parte, no siempre es explicable. Suele ser producto de una disposición natural, o reflejo de un atributo personal (aunque sin duda es más fácil ser feliz teniendo dinero y salud).
La furia, en cambio, además de ser explicable, también busca chivos expiatorios. Igual que el coronavirus, busca algo a que adherirse; y en este sentido algunos dirigentes políticos son más vulnerables que otros.
Francia y el RU ofrecen una vez más una comparación interesante. Aunque una mayoría de los ciudadanos británicos considere que el manejo que hizo el primer ministro Boris Johnson de la crisis sanitaria fue incompetente, su aprobación todavía es alta, y no sólo por haber librado una batalla personal contra el virus.
Por más injusto que sea es un hecho. Como aprendió del peor modo el presidente francés Emmanuel Macron, en la ira no hay nada de objetivo. (Incluso los índices de aprobación de Johnson se redujeron más tarde, sobre todo por su negativa a despedir a Dominic Cummings, un asesor de alto nivel al que la mayoría de los votantes acusa de haber infringido la cuarentena nacional para viajar de Londres a Durham.)
El miedo que dominó la primera etapa de la crisis de la COVID‑19 durará mientras no haya vacuna, pero ya lo va reemplazando la ira. La única salvaguarda posible es dar muestras tangibles de solidaridad entre ciudadanos y entre países, en parte por medio de impuestos y medidas de redistribución de la riqueza.
La primera fase de la pandemia fue bastante mala para los populistas: los países donde gobiernan han estado entre los más afectados por la COVID‑19. Pero si no se logra contener la ira en gestación, es posible que la segunda fase, la económica, les dé nuevos bríos.
Dominique Moisi is a special adviser at the Institut Montaigne in Paris.
Publicado en PROJECT SYNDICATE 8 de junio de 2020