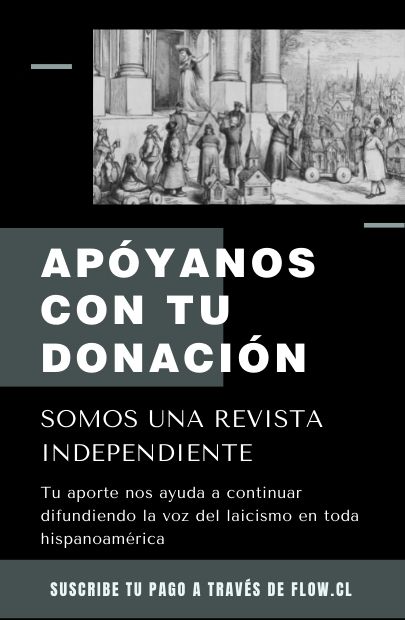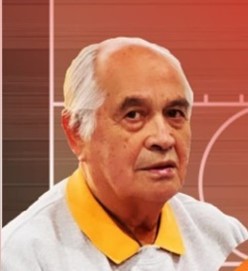Por José Álvarez Junco
Por José Álvarez Junco
La pandemia ha relegado a un segundo plano la conversión de la basílica de Santa Sofía en mezquita musulmana a inicios de verano por Recep Tayyip Erdogan. Pero no debemos dejar caer esta barbaridad en el olvido.
Construida en el siglo VI, Santa Sofía fue durante casi mil años el mayor y más espléndido templo de la cristiandad. Su enorme cúpula era todo un hito arquitectónico, un desafío a la ley de la gravedad. Se dice que Justiniano, el emperador que ordenó su construcción, dijo, al verla terminada, “Salomón, te he vencido”.
Derrumbada total o parcialmente varias veces, fue siempre reconstruida con celeridad y reforzada con contrafuertes adicionales. Como sede del patriarcado de Constantinopla, vivió los furiosos destrozos de imágenes del periodo iconoclasta, así como la excomunión de Miguel Cerulario que selló el cisma entre el cristianismo romano y el oriental. En el siglo XIII, los cruzados conquistaron Constantinopla y, tras profanar Santa Sofía y robar cientos de imágenes y reliquias, la convirtieron en templo latino. Al terminar aquel efímero imperio, 70 años después, volvió a ser el centro del cristianismo ortodoxo. Y siguió siéndolo hasta 1453, cuando Constantinopla cayó ante el asedio turco. El sultán conquistador, Mehmet II, la convirtió de inmediato en mezquita, enluciendo sus mosaicos y añadiendo un mihrab y algunos minaretes. Como tal funcionó hasta 1931, cuando Kemal Ataturk, en su empeño occidentalizador, la cerró y reabrió sólo como museo. Ahora, en un esfuerzo similar pero opuesto al de Ataturk, Erdogan ha vuelto a transformarla en mezquita, lo que ha suscitado las protestas de importantes intelectuales turcos y de la Unesco, que la había declarado Patrimonio de la Humanidad.
Tienen razón los que han protestado. Es un edificio construido con otros fines y dotado de otro significado durante la mayor parte de su historia. Su islamización ofende en lo más íntimo a sus vecinos cristianos, destruye u oculta al mundo obras de arte de enorme valor y, lo que es peor, niega, con intolerable prepotencia, la complejidad y multiculturalidad de la historia humana.
Los visitantes actuales de Estambul que se sientan escandalizados al entrar en una Santa Sofía plagada de símbolos musulmanes deberían, sin embargo, hacer un esfuerzo de imaginación y ponerse en la piel de los turistas musulmanes que visitan Córdoba y ven su mezquita dedicada al culto cristiano, incluso con una catedral incrustada en su interior.
La mezquita de Córdoba fue edificada por los Omeya en su época de máximo esplendor, entre el siglo VIII y finales del X. Sus sucesivas ampliaciones fueron ordenadas por los tres Abderramán, Hisham I, Alhaken II y Almanzor. Con su millar de columnas de mármol, jaspe y granito, en un doble arqueado, imitando un palmeral, es una maravillosa muestra del arte musulmán de la época. Y, con sus más de 23.000 metros cuadrados, fue durante casi medio milenio la mayor mezquita del mundo después de La Meca. Nada más conquistar Córdoba, sin embargo, Fernando III de Castilla la convirtió en catedral cristiana. Bien es verdad que no fue destruida, como lo fueron las demás mezquitas que salpicaban el sur de la Península.
Durante otros casi 300 años, mientras hubo musulmanes en aquella parte del reino, la situación no pasó de ahí. Pero, tras la expulsión de estos por los Reyes Católicos, contraviniendo flagrantemente los solemnes compromisos firmados con Boabdil, se dio un paso más y bajo Carlos V se edificó una catedral cristiana en medio de la mezquita, destruyendo la perspectiva de la zona central y buena parte del bosque de columnas y arcos. Aunque nunca se ha convertido en un museo o símbolo neutral, ha sido también reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es uno de los centros de mayor atractivo turístico del mundo. Pero una entidad privada, la Iglesia católica, la tiene inscrita en el registro de la propiedad a su nombre, como catedral de Córdoba.
Poner los templos conquistados al servicio de la religión rival ha sido una constante en la historia humana. Las guerras causan, sobre todo, pérdidas de vidas, pero también terribles destrozos culturales. Intencionados, muchas veces. Se destruyen o reemplazan los edificios o monumentos que tienen una cualidad totémica, porque simbolizan o representan a la comunidad derrotada, a la que se quiere borrar del mapa.
Hay infinitos ejemplos. Desde los muy lejanos, como la sistemática destrucción del legado de Akenatón en el Egipto faraónico, hasta los actuales, como el gobierno de Narendra Modi en la India, que pretende imponer una identidad única, la hindú, en el país de mayor mezcla cultural del mundo. Desde el cristianismo triunfante en Roma, que arrasó o se apropió de los templos politeístas, hasta los conquistadores españoles del XVI, que edificaron la catedral de México sobre el Templo Mayor de los aztecas. Desde los revolucionarios franceses, que profanaron iglesias católicas para venerar a la diosa Razón, hasta los milicianos españoles de 1936, que las convirtieron en garajes o almacenes, o las quemaron, o fusilaron al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles —gran hazaña, esta última—.
Eric Hobsbawm escribió que los edificios, los monumentos, los lugares de memoria, son tan esenciales para las ideologías etnicistas, fundamentalistas o nacionalistas, como la amapola lo es para la heroína. Representan la continuidad entre el pasado y el presente, la permanencia de antiguas estructuras culturales y políticas. Destruirlos o reorientar su significado es pretender rectificar la realidad, reescribir la historia.
Terminadas, al menos en Europa, las guerras de religión, creíamos haber superado este tipo de batallas. Y nos equivocamos. Las religiones no son ya, es cierto, el meollo de las identidades en nuestro mundo occidental. Lo son las naciones, más laicas. Pero no menos fuertes. Y de ningún modo menos homogeneizadoras de culturas, sino probablemente más. El desencantamiento del mundo ha avanzado. Pero eso no nos ha liberado de la opresión cultural/comunitaria.
Porque los imperios solían tener una religión dominante, pero soportaban mejor la pluralidad cultural. Dominaban espacios más grandes, pero poseían pocos medios para controlarlos. El imperio turco, en este caso, toleró minorías religiosas, aunque las tratara como ciudadanos de segunda. Las naciones, sin embargo, al extenderse sobre territorios más pequeños, quieren homogeneizarlos culturalmente. Eso es lo que hizo Kemal Ataturk en la Turquía posimperial. A su manera, manu militari, convirtió un imperio en una nación. Pero con un modelo occidental y modernizador que incluía un cierto laicismo. Lo mismo, pero al revés, que ahora pretende Erdogan.
Catedral y mezquita, Estambul y Córdoba, simbolizan la multiculturalidad de la historia humana. Una historia que nunca es un relato único, con un sujeto monolítico idéntico y fiel a sí mismo a lo largo de milenios, sino una realidad diversa y cambiante. Las culturas chocan, pero también conviven, evolucionan, se entremezclan. Todos heredamos una infinita variedad cultural. Somos una mezcla impura. Como la vida misma. Exactamente lo que ortodoxos, identitarios, etnicistas o nacionalistas no pueden soportar.
José Álvarez Junco es historiador.
Publicado en EL PAÍS 26 – septiembre – 2020