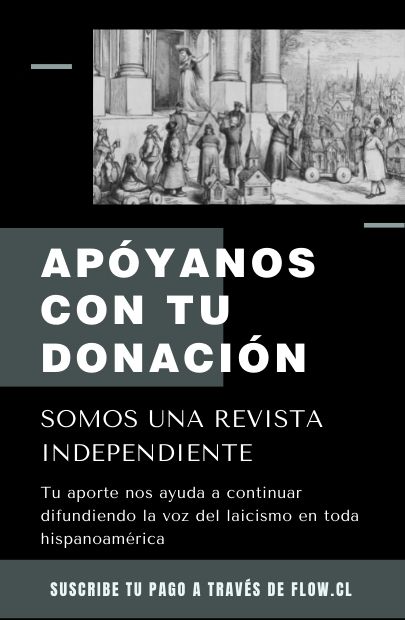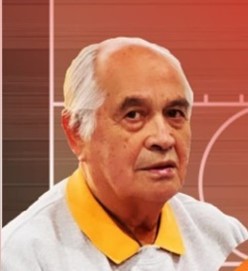Por Carlos Javier González Serrano
Vivimos inmersos en una atmósfera anímica y afectiva en la que la diferencia, en cualquier campo (político, económico, social, ideológico), es percibida como una anomalía, como un elemento discordante que, lejos de ayudar a la pervivencia del “sistema” —de ese ente informe e indefinido que nos espolea hacia un indeterminado futuro—, lo pervierte e incluso lo pone en peligro. Aunque, quizá y por supuesto, el problema sea ese “sistema”, esa manera de hacer las cosas considerada “normal”. Una asesina y estrecha normalidad. Ya no se cree en el valor de la personalidad, en la defensa de las propias convicciones y en la fuerza del temperamento. Lejos quedaron los tiempos en los que el carácter se convertía en destino. En irrenunciable destino.
Todo, ahora, resulta moldeable, maleable: susceptible de ser atraído hacia el “lado normal” de las cosas. De “lo esperable”. Así actúan las convenciones sociales en su vertiente más perversa: constriñendo cualquier intento de cabal disidencia. Todo aquel que se (re)plantea esa normalidad, esa normatividad de cuanto ocurre y de cómo ocurre, queda de alguna forma condenado al ostracismo (desempleo, indigencia, señalamiento afectivo y psicológico, etc.). El pensamiento, y en particular la filosofía, fomentan todo lo contrario: un (necesario) aislamiento del mundo que, empleando una suerte de paréntesis metafísico, lo pone en cuestión para hacer de ese mismo mundo un interrogante. Y tras el interrogante, llegan otros aún más profundos, aún más esenciales, que tocan la raíz de nuestra existencia (como individuos, como sociedad). He ahí el valor incalculable de las humanidades: brindar, desarrollar y mantener las herramientas intelectuales que, llegado el caso, nos muevan a actuar en pro de lo que en otro tiempo se llamó “el ideal de Humanidad”.
Este concepto de ideal, ahora tan en desuso, mostró su cara más eminente y distinguida en el período clásico de la filosofía griega, más tarde en el Renacimiento y, finalmente, en las grandes filosofías del XIX y del XX, es decir, justo cuando el mundo se vio vapuleado por enormes crisis sociales y humanas: revoluciones trabajadoras, guerras civiles e internacionales, pandemias de todo tipo o carestía de alimentos. En todas aquellas épocas pervivió el ahínco por mantener vivo lo trascendente, que no tenía por qué coincidir con el designio divino, sino con un horizonte de valores que iban más allá de épocas o voluntades regias y gubernamentales. Aquel ideal se convertía en una meta, acaso inaccesible, pero a la que tender como límite asintótico.
Hoy, ese ideal (sin que importe ahora su contenido) ha desaparecido en nombre de “lo igual”, de “lo normal”, de lo que todos (instituciones públicas, Estados, empresas, etc.) esperan que llevemos a cabo: producir sin mesura para, después, consumir, también, desaforadamente. El concepto de ideal ha desaparecido a fuerza de acelerar sin saber hacia dónde nos encaminamos, sin conocer la meta porque la meta es, precisamente, la de avanzar sin descanso. Por eso se ha producido un hastío ante la cultura, que necesita precisamente eso que el “sistema” no nos permite tener: tiempo para hacer un alto en el camino y reflexionar. La cultura ya no es necesaria porque no hay razón para parar. O eso nos han hecho creer.
Pero lo cierto es que la vida humana pierde su encanto, y también su hondura y dignidad, cuando, ante la incertidumbre de ese futuro siempre por llegar, pierde la —bella, reparadora e impulsora— capacidad de parar mientes en cuanto nos rodea. Una sana incertidumbre es nuestro estado natural, y se nos impide, a cada paso, sentir esa incertidumbre, esa duda ante el mañana, porque todo, hoy, es puro presente que exige presentificarse en un mañana indefinidamente igual, violentamente igual, terriblemente igual: producir-para consumir-para adentrarnos en una cadena sin fin que, sin embargo, carece de finalidad.
En este estado de cosas no resultará llamativo que la diferencia, es decir, el elemento disgregador, disruptivo o emancipado del “sistema”, sea tenido (y señalado) como un intruso en un mecanismo que funciona perfectamente… siempre que no deje de funcionar. Siempre que no se detenga. Inmersos en la pandemia del coronavirus hemos comprobado, más que nunca, que el capitalismo, en su vertiente más despiadadamente neoliberal, funciona a las mil maravillas siempre y cuando, como decimos, no deje de funcionar. Funciona, por supuesto, creando desigualdades insultantes y crecientes, pero funciona. Por eso nos tienen prohibido detenernos. Pensar. Narrar la historia desde una reflexión meditada y pausada. Porque narrar significa contar, y contar exige de un ejercicio de escucha que nos tienen vedado.
Revista El vuelo de la lechuza
Septiembre, 2020