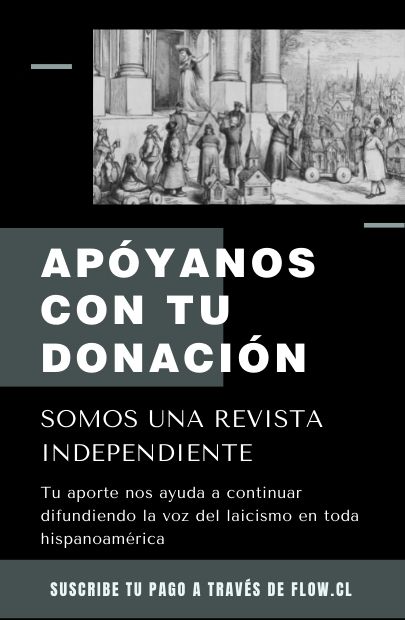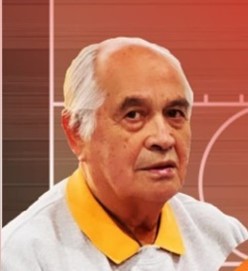Ubaldo León Barreto
Leopardi se atrevió a definir el genio como “aquello que expresa la Nada con tal intensidad, que nos devuelve el entusiasmo, aunque sea por el vacío”. Resulta difícil no reconocer en Thomas Bernhard al representante más extremo de todo aquello que postula esta elegante y amarga definición.
“Bernhard ha convertido la preparación, el paso, el aislamiento y el encierro en la torre en el tema de sus novelas, por eso les gusta tanto a los escritores”, escribe Ricardo Piglia. Y no sólo a los escritores…, pero el argentino, como suele suceder, tiene razón: aunque sería excesivo afirmar que se trata del único tema desarrollado en los textos de Thomas Bernhard, no puede, sin embargo, negarse que el gran esteta austríaco convirtió ese protocolo narrativo en uno de sus procedimientos más eficaces: los mejores libros (Corrección, El malogrado, La calera) se articulan en torno a la existencia de artistas sin obras, maníacos geniales, enfermizos y lúcidos que derrochan su vida en la inflexible persecución de un proyecto irrealizable. En este sentido, Hormigón (1983), su espléndida novela corta, puede ser leída como la última variación sobre ese gran tema: ciertamente no posee la densidad y el radicalismo apenas soportable de Corrección, [1] pero sigue siendo un relato notable, como ya veremos.
Aquí Bernhard arroja sobre nosotros,[2] desde el mismo inicio, con su brutalidad característica (es bien conocido su desprecio por todo tipo de descripciones preliminares o menos decimonónicas), a uno de sus misántropos radicales: Rudolf, un hipocondríaco incorregible que pretende “crear el ensayo definitivo sobre Mendelssohn Bartholdy”, pero, como sucede con el protagonista de La calera,[3] ni siquiera consigue escribir una palabra.[4] Se trata, sin duda, de uno de los grandes aciertos del austríaco: la idea del intelectual como figura esencialmente cómica: un bufón que se agita inútilmente; un megalómano patético que cree poder alcanzar “las cumbres del espíritu” (Goethe), pero que es derrotado una y otra vez por los obstáculos más irrisorios y, ante todo, por su propia neurosis. Así, la narración es básicamente una farsa lúgubre, una sátira mucho más despiadada que las de Swift, una sistemática y apenas soportable demolición del protagonista (como, por lo demás, casi todos los textos de Bernhard: ¿es una tragedia?, ¿es una comedia?, nunca podemos saberlo con certeza y precisamente en eso consiste su complejidad).
Ahora bien, como ya he señalado, todo el texto se construye en torno a la escritura del manuscrito, o, para ser más precisos, en torno a las condiciones de posibilidad de la escritura: Rudolf nunca consigue escribir una línea porque emplea todo su tiempo en crear la atmósfera que, supuestamente, conduciría necesariamente a la creación de una obra maestra: “Como no cabía esperar de otro modo, después de los preparativos, que me ocuparon más de cinco horas, desde las ocho y media de la noche hasta la una y media de la madrugada, no dormí el resto de la noche […] pensaba otra vez en mi trabajo, sobre todo en cómo empezaría ese trabajo, cuál sería la primera frase de ese trabajo, porque seguía sin saber cómo sería esa primera frase”.
Y así las variantes se suceden ad infinitum. Obviamente, el narrador, ese maníaco y obseso incomparable,[5] jamás podrá comenzar (no digamos ya concluir) la conjetural obra maestra sobre Mendelssohn Bartholdy. Sin embargo, eso no significa que carezca de interés, sino más bien todo lo contrario: pocas cosas son más aburridas y predecibles que esas alambicadas narraciones de superación personal y triunfo contra todos los obstáculos (como demuestran profusamente tantos best sellers en todos los idiomas imaginables y las películas, aunque el término resulta excesivo, de Hollywood): nada fracasa tanto como el éxito;[6] muy pocas cosas, por otra parte, nos fascinan tanto como los grandes malogrados del escritor austríaco. Scott Fitzgerald escribió que “toda vida es un proceso de demolición”: como todas las frases lapidarias que intentan resumir la experiencia en un enunciado grandioso esta es bastante cuestionable, pero podemos imaginar que Rudolf la habría suscrito sin reservas. Para este “maestro de la repulsión”, su enfermedad es un absoluto que por momentos parece situarse en el lugar que Dios solía ocupar en la conciencia de los hombres del Medioevo [7] y el fracaso una previsible (e inevitable, casi predestinada) [8] consecuencia de su neurótica e hipersensible naturaleza.
Sin embargo, a pesar de sus tribulaciones y derrotas, no puede negarse que el narrador posee un carisma considerable: domina la misantropía (o, para ser precisos, el arte de injuriar) como los músicos virtuosos[9] su instrumento y, tras decenios de práctica, ha convertido la procrastinación en una disciplina supremamente refinada:[10] esto no es poco si consideramos sus limitaciones pero lo verdaderamente asombroso es que, pese a todo (enfermedades, paranoia, depresión, hastío, aislamiento absoluto),[11] se aferra con gran tenacidad a su existencia de fracasado (persevera en el ser, por así decirlo) y no abandona su demencial “tratado definitivo” sobre Mendelssohn Bartholdy, aunque a estas alturas incluso él sabe que sólo puede ser “un hombre del fragmento”.
Así, se complace en mencionar decenas de proyectos inacabados[12] o reducidos a cenizas inmediatamente después de redactarlos (pues su patológico anhelo de perfección no permite otra alternativa).[13] Si el relato se redujera a esto, ya sería un logro notable, un grandioso ejercicio de estilo sobre “la locura del Arte” que Henry James exploró en tantos libros espléndidos.[14] Sin embargo, Bernhard complejiza la estructura de la novela añadiendo otro plano narrativo (Rudolf cuenta, además de sus propias tribulaciones, otra historia, previsiblemente sombría, que otra persona le ha referido).
En efecto, tras un centenar de páginas rumiando su desdicha, el narrador se traslada finalmente a Palma de Mallorca (parece tener una confianza casi mística en las virtudes regenerativas del viaje, bastante curiosa en un nihilista) [15] con dos maletas rebosantes de “libros indispensables sobre Mendelssohn Bartholdy” pero, naturalmente, vuelve a fracasar en su intento de escribir la primera frase. Hay, no obstante, una diferencia: en esta ocasión lo que se lo impide no es su naturaleza obsesiva,[16] sino el recuerdo de una desdicha mucho más intensa que la suya: lo que podemos llamar “la historia de Anna Harldt”.
Mientras contempla a los transeúntes (“su pasatiempo favorito en Palma”), Rudolf comienza a evocar el destino verdaderamente fatídico de esa muchacha alemana que conoció en su viaje anterior a Mallorca. Inútil entrar en detalles: es suficiente decir que Job era más o menos un aficionado del sufrimiento en comparación con esa joven de 21 años. Ahora bien (y esto es lo más interesante), su tribulación consigue sacudir los fundamentos mismos del nihilismo de Rudolf y sacarlo por un momento de su acostumbrada indiferencia por todo y por todos:[17] se compadece de ella e incluso intenta ayudarla, y fracasa estrepitosamente. Pero esa no es la cuestión: la esencia del asunto es que, dos años después, aún recuerda con simpatía a la muchacha y se pregunta qué habrá sido de ella:[18] una grieta considerable en su radical misantropía. En este punto el narrador comprende que, pese a todo, disfruta de una existencia casi utópica si se compara con Anna y medita sobre el hecho de que incluso en el fracaso existen jerarquías: aunque al final “el tiempo nos lo aniquila todo, hagamos lo que hagamos”. Él posee un postrero remedio contra la infelicidad (“para durar, ya que no podemos existir, eso ya no se plantea”): puede, a diferencia de Anna, concentrarse “en un trabajo intelectual”, aunque, obviamente, no se trate del grandioso “ensayo definitivo sobre Mendelssohn Batholdy”, sino de la narración misma que leemos: “en lugar de escribir sobre Mendelssohn escribo estas notas”.
Eso no significa que Rudolf pueda conferirle un sentido al sufrimiento pero sí que, en tanto intelectual y virtuoso de la derrota, es capaz de narrarla, de transmutarla en otra cosa: Leopardi –ese gran discípulo del Eclesiastés– sostuvo que “el reconocimiento de la irremediable vanidad de todas las cosas grandes y bellas es en sí mismo algo grande y bello”; también (inevitable corolario del primer apotegma) se atrevió a definir el genio como “aquello que expresa la Nada con tal intensidad, que nos devuelve el entusiasmo, aunque sea por el vacío”. Y, por más que dudemos de la exactitud de su sabiduría salomónica [19], resulta difícil no reconocer en Thomas Bernhard al representante más extremo de todo aquello que postula su elegante y amarga definición.
Publicado en Rialta Magazine, 2021
Notas
[1] Por otra parte, ¿cuántas novelas de cualquier autor lo poseen? Los dedos de una mano sobran para contarlas.
[2] Y no me parece que el verbo sea excesivo: su prosa es tan implacable como la de Faulkner, cuya lectura Flannery O’Connor comparó con “quedarse dormido sobre la línea del tren cuando pasa el Birmingham Limited”.
[3] Empeñado en redactar “el mayor tratado jamás escrito sobre la audición, en definitiva el más grandioso”. Por supuesto, es precisamente ese demencial anhelo de perfección el que frustra a los personajes.
[4] Y eso tras diez años de preparación en los que ha reunido “todos los libros imaginables e inimaginables de y sobre Mendelssohn Bartholdy”.
[5] Comparado con él, Des Esseintes (protagonista de A contrapelo) era casi un tipo sociable.
[6] ¿Lo dijo Borges?: probablemente.
[7] Recordemos aquí la célebre frase de Novalis tan admirada por Bernhard: “La esencia de la enfermedad es tan oscura como la esencia de la vida”.
[8] Aunque, por supuesto, es sólo una forma de expresarlo: en este universo simbólico no existe deidad alguna que predestine, sólo el vasto, ciego mecanismo llamado Naturaleza, que devasta todo y a todos incesantemente.
[9] Verbigracia, Glenn Gould y Horowitz.
[10] “Fracasar en la vida, esto se olvida a veces demasiado pronto, no es tan fácil: se precisa una larga tradición, un largo entrenamiento, el trabajo de varias generaciones” (Cioran). De Rudolf podría afirmarse que fracasa con estilo (los ingleses dirían “in grand style”).
[11] Sólo habla con su hermana, a la que por lo demás aborrece.
[12] Supuestamente: en realidad Rudolf no inspira demasiada confianza –por utilizar el más gentil de los eufemismos– y llegamos a suponer que los escritos “filosófico-musicales” sólo existen en su cabeza.
[13] Ni siquiera Kafka –según Piglia el más maníaco de los grandes escritores– que “quería estar encerrado en un sótano y que un desconocido le dejara la comida todos los días en la entrada del pasillo” se aproxima a la insania del narrador en Hormigón: los requisitos que exige para comenzar a escribir habrían irritado a los Padres del Desierto.
[14] The Aspern Papers, The Figure in the Carpet, The Lesson of the Master, The Middle Years, por sólo citar los mejores.
[15] Pero, para ser justos con Rudolf, es preciso admitir que en última instancia la pasión por el viaje también es desenmascarada como una perniciosa ilusión: digan lo que digan, al tipo no le faltaba consistencia.
[16] Que, por cierto, Bernhard articula admirablemente en el plano estilístico: sus repeticiones características, la danza salvaje de innúmeras contradicciones que atenazan al personaje, las frases antitéticas que se anulan hasta disolver todo significado, son ostensiblemente aquí los procedimientos que pretenden transmitir al lector (es decir, no meramente narrar sino mostrar e incluso hacer experimentar) el caos en la conciencia del narrador, su progresiva e implacable desintegración.
[17] Con la excepción de algunos compositores alemanes (Mozart, Schönberg, Mendelssohn) y de los grandes narradores eslavos (ante todo Dostoievski, pero también Tolstói, Gógol y Chéjov): “En el fondo ya no me importa nada […] sólo me quedan los rusos y la música”.
[18] La página final lo revelará: por ahora me limito a señalar que el título es otro ejemplo del humor negro bernhardiano, una suerte de prolepsis sardónica como sucede también en su nouvelle Sí que –supongo– habría horrorizado a Joyce.
[19] Aquí empleo esta expresión no con su habitual significado sino aludiendo a la creencia (probablemente errónea) según la cual el rey bíblico habría escrito no sólo los Proverbios sino también el Eclesiastés.